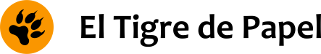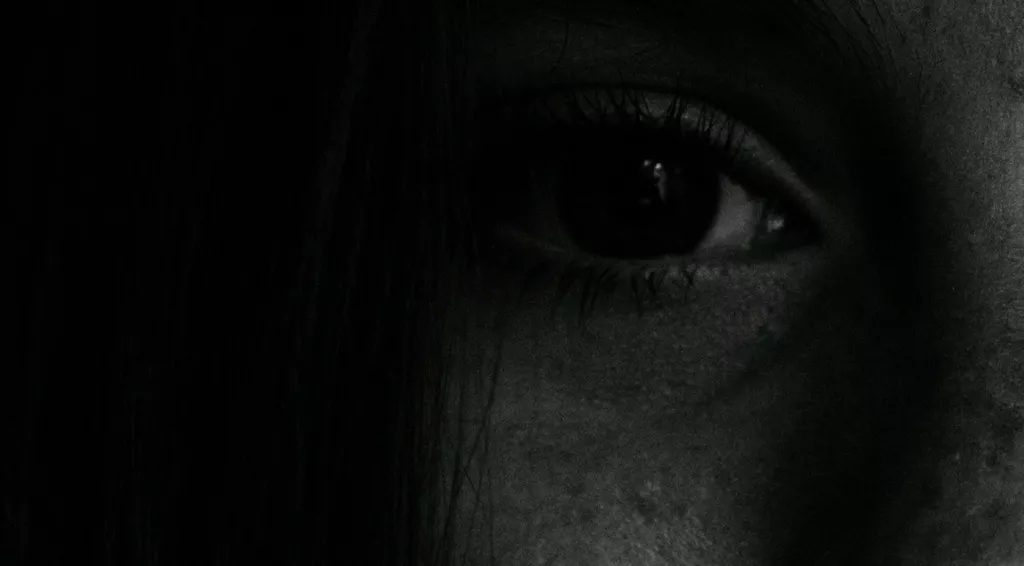En Villa Constitución, el reloj no marca las horas: marca urgencias. Hay familias que cuentan los días hasta fin de mes, otras que miden el tiempo en el “día a día“ y algunas —cada vez más— que calculan su horizonte en la próxima comida. No es una escena nueva ni una postal repentina de la crisis: es un deterioro prolongado, silencioso, que se volvió costumbre y, por eso mismo, dejó de ser visto por una parte de la ciudad.
La economía, cuando se la mira desde abajo, no se parece a los gráficos ni a los discursos. Se parece más a una cocina donde se apaga una hornalla para ahorrar gas, a un celular vendido de apuro para comprar mercadería, a una máquina de coser que ya no está porque un mes “se la comieron”. En los barrios más golpeados, el trabajo dejó de ser un lugar estable al que ir y pasó a ser una sucesión de intentos: changas, ventas ocasionales, servicios improvisados. Ingresos que aparecen y desaparecen con la misma rapidez con la que cambian las reglas del juego.
La informalidad no irrumpe como novedad, sino como profundización. Desde hace años, cada ciclo económico deja a más gente afuera del empleo formal y empuja a los hogares a inventar estrategias para sobrevivir. En Villa Constitución, eso se traduce en una vida cada vez más “economizada”: todo se calcula, todo se mide en términos de costo y beneficio. El tiempo, el esfuerzo, los vínculos. Nadie hace nada “porque sí”. Cada acción tiene que rendir algo, aunque sea lo mínimo.
En una esquina cualquiera, alguien ofrece arreglar bicicletas; en otra, se venden tortas asadas o pan casero; más allá, los vendedores de medias; y en los semáforos, mucha creatividad. No se trata de espíritu emprendedor en su versión épica, sino de necesidad pura. Muchos de esos emprendimientos nacieron para reemplazar un salario perdido y hoy atraviesan su propia crisis: no logran reponer, se descapitalizan, se achican hasta desaparecer.
Hay quienes todavía siguen perdiendo cosas. Y hay quienes, con enorme esfuerzo, alcanzaron un nuevo equilibrio, más abajo que el anterior. Trabajan más horas, recorren menos lugares, ganan menos previsibilidad. Son equilibrios frágiles, sostenidos a fuerza de cuerpo y tiempo, sin garantías de continuidad. Basta una enfermedad, una deuda, una suba inesperada para que todo se desarme.
En ese contexto, la vida social también se achica. Los cumpleaños se festejan con menos gente, a veces solo con quienes viven bajo el mismo techo. No por elección cultural, sino por límite económico. Invitar cuesta. Compartir cuesta. La familia extensa se repliega no por modernidad, sino por escasez. Y ese repliegue duele: hay lágrimas que no se explican solo por la falta de una torta, sino por lo que esa ausencia simboliza.
La ciudad no vive una sola realidad. Mientras en la zona céntrica la clase media ajusta consumos y elige terceras o cuartas marcas, en otros sectores la preocupación es más elemental. No es qué comprar, sino si se podrá comprar algo. La distancia entre esas experiencias convive en pocas cuadras, pero no siempre se mira. Hay un velo que separa mundos que, sin embargo, se tocan todos los días.
En los barrios populares, los ingresos se componen como un rompecabezas inestable: un trabajo informal que dura poco, alguna asistencia estatal que no alcanza, la ayuda de una iglesia, un merendero u organización, y la venta constante de objetos. Siempre hay algo que se puede vender. Un mueble, una herramienta, ropa. Vender no es solo obtener dinero: es no quedarse quieto, es transformar cualquier resto en posibilidad.
El horizonte temporal se acortó. Ya no se piensa en el año próximo ni en proyectos a largo plazo. Para muchos, el plazo es hoy. O mañana. O la próxima comida. Eso cambia todo: cómo se decide, cómo se confía, cómo se espera. También cambia la relación con la política y con las instituciones. La conclusión que se repite, dicha sin enojo pero con resignación lúcida, es simple: “me la tengo que arreglar solo”.
Esa frase no nace de la ingenuidad, sino de una lectura muy precisa de la situación. Las familias perciben con claridad las señales: servicios caros y deficientes, trabajos inestables, controles que dificultan las actividades informales, ausencia de referencias que contengan. No es solo el mercado: es el conjunto de la experiencia social. Frente a eso, arreglarse como se pueda aparece menos como ideología y más como supervivencia.
Nada alcanza del todo. Por eso, cualquier ayuda suma y cualquier pérdida golpea fuerte. En una economía así, la diferencia entre comer y no comer puede depender de un detalle mínimo. Y en ese mismo escenario conviven tensiones más oscuras, presencias que se expanden en los márgenes, y también gestos de organización barrial que buscan poner límites, cuidar lo poco que queda, defender una vida que no se resigna del todo.
Villa Constitución es, en ese sentido, un espejo. No de una crisis repentina, sino de un desgaste largo. Una ciudad donde la informalidad crece no como elección, sino como destino impuesto; donde los hogares reinventan sus ingresos a diario; donde el tiempo, el espacio y los vínculos se achican al ritmo de la necesidad. Mirar esa realidad no resuelve el problema, pero dejar de verla lo profundiza. Porque mientras algunos continúan discutiendo números, otros siguen contando comidas.
Alejandro Iuliani es periodista, actor y director teatral; editor del diario digital El Tigre de Papel y director de Radio X, de Villa Constitución (Santa Fe), emisora integrante de Cadena Regional.
Foto de Casandra Boyer en Unsplash