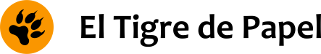No es una cuestión de gustos. Es una cuestión de química cerebral. La música que domina las listas de éxitos ya no es un arte, es un ingenioso producto de consumo masivo diseñado para una mente que olvidó cómo prestar atención. Lo que suena en la radio y en los algoritmos de Spotify o YouTube no es el resultado de la inspiración, sino de una fórmula calculada hasta el milisegundo. Estamos inmersos en una involución sonora planificada, donde la melodía murió y la letra fue reemplazada por consignas vacías, todo envuelto en una capa de corrección digital que disfraza la mediocridad.
La evidencia no es solo subjetiva; es científica. Un macroestudio de la Universidad de Viena, que analizó más de 500.000 canciones, dibuja un panorama desolador: la música popular se volvió más simple, más ruidosa y pobre en vocabulario musical. Utiliza un 40% menos de variaciones de acordes que la música de los años 70. Y esto ocurre porque la industria ya no busca genios creativos, busca “activos financieros” predecibles. Para alcanzar ese objetivo, utiliza la “compresión de sonoridad”, una técnica que aplasta la música, eliminando sus matices y sus silencios, para que todo suene fuerte, plano y perfectamente adaptado a oídos distraídos.
El cerebro en modo “scroll”
¿La causa? Nuestra capacidad de atención, diezmada por la era digital. El algoritmo de TikTok, ese regulador de la dopamina moderna, está reconfigurando nuestro cerebro. Si una canción no ofrece un estallido de estímulo en los primeros seis segundos, el dedo desliza la pantalla. Este reflejo condicionado obliga a los productores a eliminar introducciones, puentes y desarrollos. La canción moderna es, esencialmente, un estribillo eterno. Un fondo de pantalla sonoro. No está hecha para ser escuchada con atención; está hecha para ser consumida como un caramelo digital: dulce al momento, pero sin nutrientes para el intelecto o el alma.
El filósofo Theodor Adorno ya lo advirtió: la música se convertiría en un “cemento social”, algo que nos mantiene en el mismo lugar y que no nos conmueve. Lo que escuchamos hoy es la “pseudonovedad”: la ilusión de que algo nuevo está pasando, cuando en realidad solo es la misma estructura de cuatro acordes repetida hasta el infinito, con un nuevo disfraz de marketing.
Cuando la cultura se convierte en una línea de montaje, el arte muere. Y el público, con el paladar erosionado por una dieta constante de ultraprocesados auditivos, ya no exige calidad.
Las consecuencias van más allá del entretenimiento. La neurociencia muestra que escuchar música compleja (con armonías ricas, variaciones y letras poéticas) activa regiones cerebrales vinculadas a la resolución de problemas, la empatía profunda y el pensamiento abstracto. En cambio, la música simplificada de hoy, cargada de graves monótonos y ritmos binarios, solo activa el sistema límbico primario, el de las respuestas reflejas y las pulsiones básicas.
Literalmente, estamos entrenando a nuestro cerebro para la superficialidad. Y una mente acostumbrada a lo simple y lo inmediato se vuelve vulnerable. Quien acepta una canción basura por pereza mental, termina desactivando su mecanismo de discernimiento. Ese mismo mecanismo que después le podría servir para filtrar un discurso político vacío o una noticia falsa. Como dijo George Orwell, si no tenes palabras para expresar una idea compleja, esa idea deja de existir. Al reducir la lírica a 20 palabras repetidas sobre sexo, consumo y narcisismo, estamos castrando nuestra capacidad emocional y crítica.
La desaparición del misterio (y de la libertad)
El filósofo Byung-Chul Han habla de la “sociedad de la transparencia”, donde todo debe ser obvio, directo y sin sombras. Las letras actuales son el síntoma perfecto: son literales, descriptivas y crudas. Desapareció la metáfora, ese espacio donde el oyente debe interpretar y completar el sentido con su propia experiencia. Al eliminar el misterio, eliminamos el pensamiento. Una música sin misterio es solo ruido organizado.
Esta falta de entrenamiento para lo abstracto nos incapacita para entender los matices de la realidad. Si nuestro cerebro no puede procesar una armonía compleja de jazz o de música clásica, ¿cómo podrá procesar después una situación geopolítica intrincada o un dilema ético profundo?
Estamos asistiendo a una época donde se crea una generación técnicamente hábil, pero estéticamente ciega y emocionalmente plana.
El engaño de la perfección digital
El éxito de “artistas” que no saben tocar un instrumento o cantar sin corrección algorítmica nos envía un mensaje claro: separamos el arte del esfuerzo. La tecnología actúa como una máscara para la incompetencia. El autotune no es una herramienta estética; es la cirugía plástica del sonido, que oculta las imperfecciones matando, de paso, la expresión genuina. En el temblor de una voz humana, en una nota que desafina por pasión, hay una verdad que ninguna máquina puede replicar.
Logramos democratizar el acceso a la creación, pero al costo de destruir los estándares de calidad. Esto genera una peligrosa ilusión: la de creer que todo es instantáneo, que el talento no requiere práctica. Y cuando la vida real presenta un desafío que no se resuelve con un filtro o un atajo, esa persona se frustra y colapsa.
La industria no es ingenua. Sabe que las plataformas digitales pagan por reproducción, no por calidad. Por eso las canciones duran menos de tres minutos y están diseñadas para ser enganchadas en loop. Es una “obsolescencia programada del éxito” que, de paso, acorta nuestro tiempo de atención a niveles históricos.
La música actual entrena a tu cerebro para ser incapaz de concentrarse en algo largo (un libro, una película sin cortes, una conversación profunda). Es una forma de domesticación a través del ritmo, con la idea de que, quien controla el ritmo y el sonido de fondo de una sociedad, controla su pulso vital y su capacidad de reacción crítica.
La resistencia está en el silencio (y en la escucha activa)
Frente a este ecosistema tóxico, los gestos de resistencia parecen pequeños, pero son muy importantes. La escucha activa, el acto de dedicarle tiempo completo a un álbum sin distracciones, se transforma en una declaración de principios. Es una manera de reclamar el tiempo propio y la capacidad de asombro frente a una economía que los mercantiliza.
La exposición deliberada a géneros complejos o disonantes, a la música que no se entrega fácilmente, funciona como un antídoto cognitivo. Representa un rechazo a la pasividad del consumo algorítmico. La búsqueda de artistas fuera de las listas masivas se convierte en un acto de soberanía cultural, un rechazo a que la banda sonora de la vida sea dictada desde una oficina de datos.
Friedrich Schiller creía que era a través de la belleza como se llegaba a la libertad. En ese sentido, el declive de la calidad musical no es un tema menor o un debate elitista. No es una cuestión de “rockeros veteranos quejosos”. Es el prólogo de una sociedad que está perdiendo las herramientas para lo complejo, lo sutil y lo profundamente humano.
En el fondo, una sociedad que renuncia a la belleza real por un sustituto industrial, está renunciando a su capacidad de elegir, de sentir con profundidad y de pensar con autonomía.
La música es el pulso de una época. Si el pulso de nuestra época es plano, maquinal y predecible, es porque permitimos que la técnica y el mercado devoren al ser humano. La recuperación del criterio estético no es un lujo, es una condición para preservar una humanidad que pueda distinguir no solo entre una nota y otra, sino entre la verdad y el simulacro, entre la libertad y la domesticación.
El silencio creativo, aquel que la industria busca llenar con ruido constante, sigue siendo el laboratorio donde nace la insurrección. Una sociedad que vuelva a tolerar ese silencio, que se atreva a escucharlo, a lo mejor pueda recordar cómo cantar su propia existencia.
Alejandro Iuliani es periodista, actor y director teatral; editor del diario digital El Tigre de Papel y director de Radio X, de Villa Constitución (Santa Fe), emisora integrante de Cadena Regional.