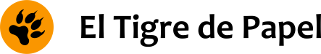En los últimos tiempos hemos asistido a un verdadero concurso de ingenio para hallar una expresión que designe la situación institucional que atraviesa nuestro país. Sucede que el formato presidencialista previsto por nuestra Constitución no condice con la dinámica política y el ejercicio efectivo de los poderes reservados al presidente. Actualmente, el eje de gravitación no pasa por la figura presidencial sino por otros actores institucionales y socios de la coalición gobernante (vicepresidenta de la Nación y ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy a cargo de un ministerio de Economía ampliado), que expresan formas solapadas de injerencia y recortan en los hechos, recursos y espacios de decisión nominalmente reservados al presidente.
Estamos ante un presidencialismo desdibujado que ha dado lugar a nuevos vocablos (hiper-vicepresidencialismo, hipo-presidencialismo), que resaltan la disminución del poder efectivo del presidente y el correlativo fortalecimiento de otros actores.
En un país con otro diseño institucional esto no causaría sorpresa, pero sucede que Argentina, como otros países de nuestra región, posee una fuerte tradición presidencialista proveniente de un formato constitucional que, siguiendo la conocida fórmula de Alberdi, concibe al presidente como “un monarca con máscara republicana”, invistiéndolo de poderes acordes con esa imagen.
En nuestro modelo institucional todo gira en torno a la figura presidencial y eso le otorga sentido y justificación a los diagnósticos que han presentado al hiper-presidencialismo como una deformación que permitió el predominio del Ejecutivo sobre los otros poderes constitucionales.
Este enfoque ganó aceptación e influencia en los inicios de este ciclo democrático y sirvió de fundamento para la agenda de reformas encarada en los primeros años de la transición. Esos diagnósticos advertían que esa aparente fortaleza del presidente encierra una fragilidad en la medida en que la suerte de la democracia queda supeditada a la fortuna y popularidad de una sola persona. También se alertaba que el presidencialismo carece de flexibilidad para sortear las crisis que periódicamente atraviesa nuestro país, atando la estabilidad del régimen democrático a la suerte del presidente/a de turno. La traumática experiencia del siglo XX confirmaba esa lectura histórica, pues desde 1930, la caída de cada presidente electo arrastró en su caída al régimen democrático.
Las tentativas del gobierno de Raúl Alfonsín de remediar esa vulnerabilidad avanzando hacia un formato más próximo al de las democracias europeas no lograron concretarse, pero esas aspiraciones no fueron abandonadas por completo y recobraron vigencia -con menos ambiciones-, cuando se incluyó la figura del Jefe de Gabinete en la Constitución Nacional de 1994, introduciendo una cuña parlamentarista en el cuerpo de una constitución presidencialista.
Pese a esos intentos, la experiencia posterior mostró que ni el Jefe de Gabinete adquirió el peso y densidad que sus mentores habían buscado, ni el presidencialismo logró atenuarse o atemperarse, como aspiraba aquella iniciativa.
Al contrario, el segundo mandato de Menem -que fue posible gracias a esa misma reforma constitucional-, mostró que la concentración del poder no cesó de aumentar y esos años serán recordados tanto por su hiper-ejecutivismo como por su hiper-decretismo, es decir, por el empleo abusivo de un recurso decisorio (los decretos de necesidad y urgencia, DNU), reservado para situaciones de excepción. La normalización de lo excepcional es, posiblemente, una de las marcas más perdurables de aquellos años noventa.
Estos desbordes parecían confirmar los temores de numerosos estudios que atribuían el origen de estos males a nuestra crónica hinchazón del Ejecutivo. Sin embargo, la gestión de De la Rúa, mostró poco después, que un mismo formato institucional puede albergar presidentes débiles y desprovistos de los recursos de gobierno que tendemos a asociar con hiper-presidentes como Menem. Ambos escenarios son problemáticos y describen una trayectoria democrática errática que -como señaló María Matilde Ollier-, oscila entre presidentes dominantes que aspiran perpetuarse en el poder, y presidentes inestables que enfrentan serias dificultades para completar sus mandatos.
El gobierno de De la Rúa prueba que el presidencialismo no asegura gobiernos poderosos y estables, y que la fortaleza de la figura presidencial no depende solo de los instrumentos institucionales que otorga la Constitución sino también, del plus de recursos que pueda sumarle con sus cualidades políticas personales, su influencia sobre el partido o coalición gobernante, su sintonía con la sociedad y opinión pública, su apoyo electoral, etc., etc.
El traumático desenlace de ese gobierno a fines del 2001 también reveló algo inesperado y novedoso respecto a la supuesta rigidez del presidencialismo: en esta ocasión, la caída de un presidente no significó la caída del régimen democrático, y los actores políticos y sociales decisivos mostraron un compromiso monolítico para sortear la crisis dentro de los canales y procedimientos institucionales, asegurando la continuidad democrática.
Pero volviendo a nuestro argumento, la experiencia de De la Rúa sugiere que los recursos presidenciales no se agotan en los poderes institucionales que la Constitución le concede por el simple hecho de resultar electo –algo que identificamos con la disponibilidad de la “lapicera”-, sino que pueden ampliarse con otros apoyos que no derivan necesariamente de la legitimidad de origen que se adquiere con el triunfo electoral. Existen otros recursos que no vienen adheridos al cargo y dependen de las destrezas personales para crear mayorías parlamentarias, obtener apoyos de gobernadores, influir sobre el partido o coalición gobernante, y especialmente, para exhibir resultados satisfactorios en la gestión cotidiana.
Cuando Alberto Fernández superaba el 70 por ciento de aprobación en las encuestas -al comenzar la pandemia en el 2020-, contaba con los mismos recursos institucionales que ahora, pero su capital político ya no es el mismo de entonces, aunque conserve la “lapicera”. Tampoco quedan rastros de aquella tentativa de afirmar su autoridad y ganar autonomía para tomar decisiones, a tono con lo que se aguarda de ese cargo.
Ocurre que el procedimiento empleado para integrar la fórmula presidencial del Frente para Todos resultó exitoso para llegar al gobierno pero encerraba una disparidad de origen que auguraba muchas de las dificultades que hoy están a la vista. El gesto de “desprendimiento” de quien resignó el primer lugar del binomio -pese a contar con mayor caudal electoral y liderazgo dentro de ese espacio-, fue un hecho sorpresivo que generó extrañeza dentro y fuera del país. Esa asimetría fue un condicionante para la gestión de Alberto Fernández pero aun así, nada impedía que ambos hallaran instancias para procesar sus diferencias, sin comprometer la sustentabilidad de la sociedad creada. Nada de eso sucedió, y hoy asistimos a un desdibujamiento de la figura presidencial que repone muchas de las preguntas e inquietudes que vivimos en otros momentos críticos.
¿Acaso pudo ser distinto? Sí, por supuesto! Para ello era necesario que el presidente manifestara voluntad de emplear su legitimidad de origen para afianzar su autoridad y ampliar su autonomía decisoria. Ello exigía como contrapartida, que la vicepresidenta continuara siendo una referencia ineludible dentro de la coalición gobernante, pero auto-limitara su influencia para no opacar la figura presidencial. Esto no sucedió, y carece de sentido analizar por qué no fue así. Son preguntas que quedarán sin respuesta e ingresan en el terreno de lo contrafáctico, sin embargo, disparan nuevos interrogantes para evaluar el desempeño y los límites de las coaliciones electorales en el marco de un sistema presidencialista, reiterando una vez más, las dificultades que enfrentaron otros ensayos anteriores para convertirla en una exitosa coalición de gobierno.
Osvaldo Iazzetta es doctor en Ciencias Sociales (Flacso/Brasil y Universidad de Brasilia). Se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política y RRII ( FCPolit, UNR, Argentina). Además, participó en numerosas publicaciones sobre democracia, estado y ciudadanía en América Latina. Entre ellas se destacan: Las privatizaciones en Brasil y Argentina. Una aproximación desde la técnica y la política (1996), Democracias en busca de Estado. Ensayos sobre América Latina (2007), y coeditó junto a Guillermo O’Donnell y Jorge Vargas Cullell, The Quality of Democracy. Theory and Aplications (2004), junto a Guillermo O’Donnell y Hugo Quiroga, Democracia delegativa (2011), y con Maria Rosaria Stabili, Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas entre Europa y América Latina (2016).
Artículo publicado originalmente en el diario La Capital, de Rosario.