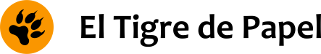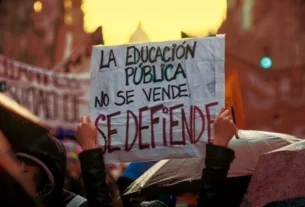No existe, no hay sociedad posible, sin contradicciones. Sin antagonismos y sin disputas de visiones, sin choque de intereses y de representaciones, sin conflicto de imaginarios y sin memorias que no convergen, memorias que, para decirlo de otro modo, no coinciden o no interpretan los hechos del pasado del mismo modo. Porque la historia, y su sentido, forman parte del mismo campo de batalla que el presente y el futuro, que los proyectos y los sentidos compartidos, que las utopías y los relatos que empujan hacia adelante y hacia atrás nuestra vida colectiva y trazan el horizonte sobre el cual lo social se organiza.
Las sociedades, todas y cualquiera sea su cultura e historia -justamente-, comparten sin embargo una característica fundamental, una condición sine qua non que las determina: son al mismo tiempo sujeto y objeto de su propia memoria, de las representaciones y los imaginarios que las constituyen y las ponen en escena. Son, en primer lugar, sujeto de esas representaciones e imaginarios porque ellas mismas son las que los construyen y les dan forma. Su percepción es un fenómeno que, mediado por diferentes condiciones y discursos, prácticas e instituciones, surge de la mirada de los individuos que la componen. Somos nosotros, cuerpos que vemos y percibimos, los que producimos y elaboramos, en un terreno pantanoso y repleto de matices y de bruma, es decir de contradicciones -insisto-, esa percepción sobre el colectivo o la comunidad en la que vivimos (empezando por las grupos y comunidades más pequeñas que circundan nuestra vida cotidiana, familiares y amigos, colegas de trabajo y vecinos, hasta la comunidad por excelencia que nos acoge a todos y en la que participamos como ciudadanos: esa cuya forma jurídica es el Estado). Pero es precisamente en virtud de esta última característica, porque somos parte de lo que vemos, porque somos parte de lo que percibimos, de la sociedad a la que le damos sentido y, por ende, cuya materia somos nosotros mismos, que somos al mismo tiempo objeto y no sólo sujeto de esos imaginarios y representaciones. Estamos inscriptos en el campo de representación, en el campo de visión, a partir del cual toda representación social o representación del mundo es producida como tal.
De a poco, y sin prisa, el terraplanismo y sus dos caras volvió con la fuerza que lo caracteriza. Pero esta vez para horadar la pluralidad del debate público en pos de un único antagonismo o contradicción que refleja y responde a la perfección a su origen.
La condición que define el elemento del que estamos hechos, en tanto cuerpo individual y sobre todo en tanto cuerpo colectivo, nuestra carnalidad, hace imposible, vuelve una empresa siempre fallida, el intento por percibirnos y representarnos, tanto individualmente como colectivamente, por fuera de ese cuerpo -individual y colectivo- del que formamos parte. Es imposible vernos a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto saliéndonos de ese lugar, de la subjetividad y de la intersubjetividad, que constituye ambas dimensiones de nuestra carnalidad individual y colectiva. Merleau-Ponty tenía un concepto que describía con precisión esta condición inherente del elemento del que estamos hechos y que, en cuanto tal, define al mismo tiempo el elemento del que toda sociedad está hecha: la reversibilidad. Somos, escribía, seres reversibles, compuestos de dos caras o lados, de dos facetas o costados. Seres, al mismo tiempo videntes y visibles, seres que vemos y al mismo tiempo somos vistos. Sin poder, sin embargo, ser sólo seres que vemos, ni seres que sólo somos vistos.
Ahora bien: esta característica que define el elemento del que estamos hechos, de nuestro cuerpo individual y colectivo, el ser carne de la carne de lo social, para recuperar la fórmula de Martín Plot, es lo que explica la multiplicidad de visiones y de perspectivas, de imaginarios y de representaciones, es decir, de cosmovisiones del mundo y también, por qué no, de las ideologías con las que dotamos de sentido a ese mundo. Y que explica, por ende, las contradicciones y los antagonismos, el conflicto y la disputa de intereses que nos cruzan y nos atraviesan como sociedades o como colectivos.
Pero lejos de ser ésta una condición restrictiva para nuestra vida social es, muy por el contrario, una especie de potencia o de posibilidad siempre abierta. Porque, para decirlo de otro modo, hace lugar o es el verdadero fundamento de la forma más propia y virtuosa de la política entendida como la instancia en dónde esas representaciones y perspectivas tienen lugar y se dirimen: la pluralidad. Esta última es, dicho de otro modo, la encarnación de una forma de ser de la política que obtura la reducción de lo social a una sola mirada, a una perspectiva única. Permite hacer de las divergencias y de la multiplicidad de visiones un tejido que impide borrar su textura, las profundidades y los intersticios que compone la materia de la que están hechas las sociedades: su multiplicidad y su espesura. Impide, en una palabra, que lo social se vuelva una planicie, que percibamos al cuerpo colectivo del que formamos parte como un objeto plano tal y como los terraplanistas perciben al planeta tierra. Un objeto, insisto, sin pliegues y texturas.
Desde hace poco más de una década, por decir un número, que el terraplanismo político comenzó un largo derrotero que terminó por dominar o, cuanto menos, hegemonizar buena parte de las prácticas, instituciones y discursos de la vida política argentina. Algunos ubican el comienzo de ese derrotero en el conflicto entre el campo y el primer gobierno de Cristina Kirchner: el conflicto por la 125. Otros, con mucho menos imaginación política, le dieron a la versión terraplanista de la política argentina el nombre de «grieta». Aunque poco feliz y no tan astuto, algo de este nombre, sin embargo, describe muy bien de qué está hecha esta versión terraplanista: de dos lados que reducen la textura y la multiplicidad de lo social a dos visiones contrapuestas. A dos planicies. Porque, como toda superficie, la que convoca el terraplanismo de la política tiene dos caras que la constituye: son el anverso y el reverso de la misma superficie (o del mismo fenómeno).
Desde que estalló la pandemia, esta visión terraplanista de la política, que obtura la pluralidad y la multiplicidad de perspectivas, adoptó una nueva sinergia perceptiva. Junto con la llegada del coronavirus y la amenaza sanitaria que éste implica no sólo para la población sino para el sistema de salud en su conjunto, lo que en principio parecía haber quebrado, al menos parcialmente, las dos caras de la perspectiva terraplanista de la política argentina, mostró rápidamente que ese quiebre era sólo una pausa transitoria y de ningún modo un quiebre definitivo. De a poco, y sin prisa, el terraplanismo y sus dos caras volvió con la fuerza que lo caracteriza. Pero esta vez para horadar la pluralidad del debate público en pos de un único antagonismo o contradicción que refleja y responde a la perfección a su origen. Se trata, para decirlo rápidamente, de la contradicción o el antagonismo que -insisto- parece dominar buena parte del debate público: cuarentena sí o cuarentena no, libertad o aislamiento, distancia social o república.
Lo cierto, sin embargo, es que la crisis sanitaria y económica que se deriva de la llegada del coronavirus está lejos de verse sintetizada en ese antagonismo o contradicción que se deduce de la persistencia, aunque en versión renovada, de la ya añeja y remanida visión terraplanista de la política argentina. Hay, pues, muchas otras que ésta obtura y opaca. Y algunas de ellas son, de hecho, de larga data: la que, sin ir más lejos, brota de la desigualdad profunda que atraviesa a la sociedad argentina. Es decir: la contradicción que brota del hecho de que una parte privilegiada de esta última se apropie de la parte más grande de la torta de riqueza que el país genera. Una desigualdad y una contradicción que, incluso, se profundiza y se ahonda con la pandemia, que amplía esa brecha. Y que tiene, por supuesto, sus efectos: la violencia que no sólo circula y hace mella en la sociedad civil sino también la que nace de las instituciones del Estado, es decir, la inseguridad y la violencia institucional.
Contra todo reduccionismo, por lo tanto, el terraplanismo de la política afecta no sólo a una parte de la oposición sino también a una parte del oficialismo. Y tiene, para cada caso, una minoría intensa que, por abajo, lo alimenta.
Pero volvamos a los dos costados o lados de la visión terraplanista que parece dominar el debate público para precisar su sinergia específica. En primer lugar, están aquellos que creen que las medidas de aislamiento y distanciamiento social son una simple y llana muestra de autoritarismo. Que, por ende, es la República lo que está en juego, porque es la libertad la que está en peligro. La restricción -parcial- de derechos es, desde esta perspectiva, inadmisible. Pero ésta pierde de vista, sin embargo, lo que con esta restricción de derechos estamos protegiendo: la salud pública, es decir, la salud de todos, inclusive la de los que adscriben a esta visión terraplanista. Y, por otro lado, están los que sólo ven en el reclamo por las libertades y derechos a una secta a la que reducen simplemente como al enemigo. Y cultiva, contra ellos, el señalamiento y el punitivismo.
Contra todo reduccionismo, por lo tanto, el terraplanismo de la política afecta no sólo a una parte de la oposición sino también a una parte del oficialismo. Y tiene, para cada caso, una minoría intensa que, por abajo, lo alimenta. Que se apoya, dicho de otro modo, en minorías intensas que no forman parte de la política y de los partidos. Brota de la sociedad civil, se alimenta por abajo pero, obviamente, se retroalimenta por arriba. Y, así, impregna y domina buena parte del debate público. Obturando, para volver al principio, la pluralidad política, esto es, visiones y perspectivas que den cuenta de otras condiciones, de otras circunstancias, de otras restricciones y contradicciones que surgen de una sociedad cuya textura y espesura está atravesada por una doble crisis: sanitaria y económica. Contra ambas crisis, y contra el terraplanismo que las agudiza, por ende, la única receta es una lengua política que recoja esa textura y espesura y que aporte, con ello, algo de pluralidad al debate público.
–
Juan José Martínez Olguín es Doctor en Filosofía, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES-UNSAM y becario postdoctoral del Conicet.
Artículo originalmente publicado en La Vanguardia Digital.