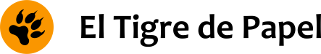En el vasto horizonte de la historia humana, el siglo XXI emerge como un escenario en el que la capacidad de pensar y actuar, antes considerada una oportunidad para la autodeterminación, ha sido corrompida y despojada de su esencia más noble. Lo que en épocas pasadas se concebía como una lucha existencialista por la autenticidad, hoy se transformó en una rendición ante los dispositivos emocionales de control que nos rodean, moldeando un gobierno emocional que, en lugar de empoderar, nos reduce a meros espectadores de nuestras propias vidas.
El pensamiento positivo, la resiliencia como mandato, la autoayuda superficial y el neoestoicismo contemporáneo conforman las herramientas con las que este gobierno emocional mantiene su dominio. Nos encontramos ante una privatización del estrés, como lo denominó Mark Fisher, en la que los males de la existencia se transforman en responsabilidades individuales. Si algo va mal, es porque no alcanzamos las expectativas; la culpa recae sobre nosotros, quienes, supuestamente, tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias mediante el simple acto de “querer”.
Este adoctrinamiento emocional, destinado a perpetuar el status quo, sepulta las desigualdades sociales, las injusticias y los malestares psicológicos bajo una capa de discursos sobre el cuidado personal. Nos convencieron de que la solución a los problemas colectivos reside en el esfuerzo individual, desviando la atención de la lucha política y de la búsqueda de justicia social.
La introspección que Sócrates reclamaba como un ejercicio para conocer nuestra relación con el mundo, fue tergiversada hasta convertirse en un acto solitario y alienante, alejado del contexto social que le da significado.
La idioticracia: una sociedad domesticada
En la Atenas clásica, se llamaba “idiota” a quien se ocupaba únicamente de su viaje individual, despreciando los asuntos políticos. Hoy, la idioticracia se manifiesta en la domesticación progresiva de una sociedad atrapada en el ocio superficial, distraída por una proliferación de actividades que mantienen a sus miembros voluntariamente idiotizados. La precariedad, la inseguridad y las incertidumbres han sido reconfiguradas como virtudes que nos invitan a ser resilientes, en lugar de motivarnos a cuestionar las condiciones que las generan.
Este régimen emocional disciplinario nos lleva a soportar lo intolerable, a sobrevivir sin preguntarnos qué y por qué estamos soportando. Nos arrebataron el lenguaje para expresar nuestro malestar. Palabras como tristeza, desidia, tedio, frustración y sufrimiento se volvieron casi tabúes, sepultadas bajo la hegemonía del discurso de la resiliencia y la productividad. La tristeza, en particular, fue reemplazada por un optimismo forzado que niega la complejidad de la experiencia humana, reduciéndonos a autómatas emocionales, siempre listos para sonreír, siempre dispuestos a seguir adelante sin cuestionar las estructuras que nos oprimen.
El cuerpo político y la sedación emocional
El cuerpo, como receptáculo de emociones, impresiones y sensaciones, no se limita a la esfera privada. Es en la intersubjetividad donde el cuerpo cobra vida política, como frontera donde se encuentra con lo diferente. Sin embargo, en la sociedad contemporánea, los cuerpos han sido relegados al ámbito privado, encerrados en las redes sociales y en el mundo digital, donde la interacción se ha vuelto prescindible y, a menudo, peligrosa. El encuentro con el otro, con la otredad, se convirtió en una amenaza a la comodidad de nuestras burbujas emocionales.
Los guetos emocionales, en los que nos refugiamos en la similitud de emociones e idearios políticos, han sustituido el contacto genuino con la alteridad. La competencia, el crecimiento personal y la eficiencia fueron colonizando poco a poco nuestras relaciones, fomentando la endogamia emocional y política. Nos acostumbramos a la ausencia del otro, a vivir en un desierto deshabitado de conexiones superficiales, mientras la verdadera intersubjetividad se desvanece.
La cultura del rendimiento y la tiranía del éxito
En este escenario de sedación emocional, nos encontramos atrapados en la cultura del rendimiento, donde la eficiencia, la rentabilidad y la productividad se han convertido en los valores supremos. Somos sedados por la promesa de un éxito que nos aleja de la reflexión y del pensamiento crítico. La resistencia intelectual se ve cada vez más como una amenaza, un acto de disidencia que el sistema no está dispuesto a tolerar. Los disidentes, aquellos que se atreven a pensar por sí mismos, son marginados, etiquetados como inadaptados en un mundo que solo valora la conformidad.
El crecimiento económico se erige como el objetivo irrenunciable de la sociedad, relegando las necesidades humanas a un segundo plano. Nos convencieron de que un mayor crecimiento económico traería consigo un mayor bienestar, pero este bienestar es ilusorio, construido sobre la tristeza y la desazón que se nos pide ocultar tras una máscara de resiliencia. Nos enseñaron a ver la precariedad como una oportunidad, a convertirnos en sujetos resilientes, pero lo que realmente necesitamos es resistencia, una resistencia que desafíe la lógica del sistema que nos oprime.
El imperio de lo mismo: la homogeneización de la experiencia humana
El pensamiento positivo y la cultura del rendimiento se encargaron de transformar nuestras vidas en un espectáculo de homogeneización. El imperio de lo mismo, como lo llamó Byung-Chul Han, nos arrebata la posibilidad de experimentar la vida en su diversidad y complejidad. La hiperactividad que define nuestro tiempo nos ha sumergido en una vorágine de estímulos que, lejos de enriquecer nuestras vidas, nos alienan de nosotros mismos y de los demás.
Las relaciones humanas, reducidas a transacciones rápidas y efímeras, reflejan la lógica del mercado. La búsqueda de lo igual, de lo que colma todos nuestros deseos y gustos, sustituye el encuentro con lo diferente. En este contexto, el amor, como tantas otras experiencias humanas, ha sido sometido a los dispositivos disciplinarios del rendimiento. Un amor que debe ser transparente, eficiente, productivo, que no admite el error ni la divergencia.
La pantalla como nueva cárcel: la adicción invisible
La adicción a las pantallas es una de las formas más insidiosas de control en la sociedad contemporánea. A diferencia de otras adicciones, la adicción a las pantallas carece de una dosis suficiente; vivimos permanentemente enganchados, incapaces de imaginar una vida sin dispositivos que nos mantengan conectados. Este fenómeno no solo altera nuestra capacidad de atención, sino que también despolitiza nuestra existencia, nos convierte en meros consumidores de contenidos vacíos, ajenos a los problemas reales que nos rodean.
El secuestro de nuestra atención por parte de las pantallas es un acto de violencia simbólica que nos despoja de nuestra capacidad de decidir a qué prestamos atención. En lugar de ser agentes activos en el mundo, nos hemos convertido en espectadores pasivos, absorbidos por una realidad virtual que nos aleja de la verdadera acción política y social. El acto de levantar los ojos de la pantalla se vuelve revolucionario, un gesto de resistencia que desafía el orden temporal y espacial impuesto por la tecnología.
La necesidad de una filosofía de la resistencia
Ante este panorama, se hace urgente desarrollar una filosofía de la resistencia que nos permita reconquistar nuestra autonomía, tanto individual como colectiva. Esta filosofía debe ser capaz de cuestionar las narrativas dominantes, de resistir a la idioticracia y al gobierno emocional que nos seduce con la promesa de una felicidad superficial. Es necesario redescubrir el valor del tiempo, del pensamiento crítico, de la acción colectiva, y de la lucha por un mundo en el que la diversidad, la diferencia y la disidencia sean vistas como fuentes de riqueza y no como amenazas.
Debemos resistir a la pantallización de nuestras vidas, a la sumisión a los tiempos digitales, a la sedación de nuestros cuerpos y mentes. Es imperativo recuperar el sentido de comunidad, de compromiso cívico, de responsabilidad colectiva. Solo a través de la acción consciente y deliberada vamos a poder romper las cadenas que nos atan al gobierno emocional y al imperio de lo mismo, y redescubrir lo que significa ser verdaderamente humanos en un mundo que nos quiere reducidos a meros engranajes de su maquinaria productiva.
En última instancia, la verdadera libertad no reside en la capacidad de adaptarse a lo dado, sino en la capacidad de resistir, de disentir, de actuar en busca de un cambio. Es en la acción, en la interacción con el otro, en la construcción de un futuro común, donde encontraremos el camino hacia una vida que valga la pena vivir. La resistencia no es un acto de desesperación, sino un acto de esperanza, una apuesta por un futuro en el que la humanidad pueda redescubrir su esencia más profunda y auténtica.
Alejandro Iuliani es periodista, actor y director teatral; editor del diario digital El Tigre de Papel y director de Radio X, de Villa Constitución (Santa Fe), perteneciente a Cadena Regional.
Ilustración de Igor Omilaev